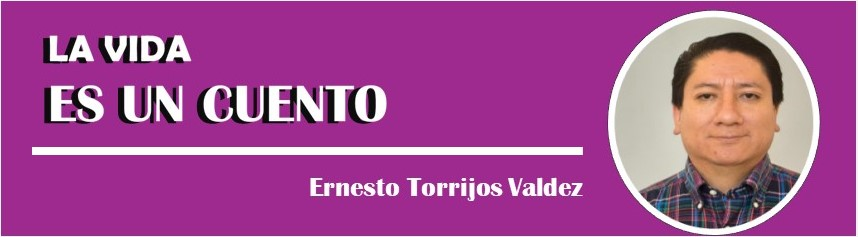Por Ernesto Torrijos Valdez
“¿Por qué fracasan los países?” de Daron Acemoglu y James A. Robinson, fue publicado originalmente bajo el título en inglés Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty en 2012, por la editorial Crown Publishers (Nueva York). La edición traducida al español también apareció en 2012, con traducción de Marta García Madera. Tanto la edición en inglés como la castellana se han consolidado rápidamente como obras de referencia en el análisis institucional y el desarrollo económico.
Capítulo 1: Tan cerca, y sin embargo, tan diferentes
El texto se inicia comparando las dos mitades de la ciudad Nogales, ubicadas respectivamente en Arizona (Estados Unidos) y Sonora (México). Pese a compartir clima, cultura y hasta nombres, la situación de ambas es radicalmente distinta: en el lado estadounidense, los ciudadanos disfrutan de buenos servicios públicos, seguridad, oportunidades educativas y económicas; en el lado mexicano persisten altos niveles de pobreza, violencia y corrupción. La clave de la diferencia, según los autores, reside en las instituciones políticas y económicas: las inclusivas (como las estadounidenses) promueven la prosperidad general; las extractivas (como las mexicanas) generan pobreza y desigualdad.
En este capítulo, Acemoglu y Robinson establecen su principal hipótesis de trabajo: no es la geografía, ni la cultura, ni la ignorancia del liderazgo lo que determina el éxito de una nación, sino la calidad de sus instituciones. Para sustentar este enfoque, examinan el legado de las prácticas coloniales españolas e inglesas, argumentando que la historia institucional desde la colonización sigue pesando de manera determinante en el desarrollo posterior de los países.
Capítulo 2: Teorías que no funcionan
Aquí se critican duramente las tres tesis predominantes en la literatura sobre desarrollo económico: la hipótesis geográfica (Montesquieu, Jeffrey Sachs, Jared Diamond), la hipótesis cultural (Max Weber), y la hipótesis de la ignorancia, que atribuye el retraso a la falta de conocimientos de la élite dirigente.
Los autores rechazan el determinismo geográfico (por ejemplo, países tropicales siempre pobres), mostrando casos como Corea del Norte y Corea del Sur, que pese a compartir geografía e historia, tuvieron desarrollos opuestos por sus distintas instituciones. Asimismo, objetan los argumentos culturales (ética protestante, valores sociales) por su incapacidad de explicar la diversidad de trayectorias bajo contextos culturales similares. Finalmente, refutan la hipótesis de la ignorancia demostrando que muchas élites conocían las políticas adecuadas pero prefirieron mantener instituciones que beneficiaran a su grupo, perpetuando el subdesarrollo.
El núcleo del argumento comienza a consolidarse: las instituciones pueden ser inclusivas o extractivas; y esta diferencia afecta directamente el desarrollo de las sociedades.
Capítulo 3: La creación de la prosperidad y la pobreza
Se introduce con detalle el concepto central del libro: la distinción entre instituciones inclusivas (que fomentan la participación de amplios sectores en la economía, protegen derechos de propiedad y estimulan la innovación) e instituciones extractivas (que concentran poder y recursos en grupos minoritarios, limitando la libertad y la competencia).
El caso emblemático es la comparación entre Corea del Norte y Corea del Sur. Mientras el Norte, con instituciones extractivas y autoritarias, afronta pobreza, el Sur ha logrado desarrollo y crecimiento con instituciones inclusivas que incentivan la inversión y el emprendimiento. El ejemplo se refuerza con referencias a otros países, mostrando que la clave no es el nivel inicial de desarrollo ni la cultura, sino la capacidad de las instituciones para distribuir beneficios, incentivar la innovación y permitir movilidad social.
Este capítulo también explora casos históricos (Barbados, Venecia, Roma, República Romana, el imperio otomano, América Latina y África) y sienta las bases para los capítulos siguientes, donde se profundiza en la evolución de las instituciones y en las dinámicas de cambio y persistencia.
Capítulo 4: Pequeñas diferencias y coyunturas críticas: el peso de la historia
Se analiza la importancia de las coyunturas críticas y las trayectorias institucionales. Usando como ejemplo la peste negra en Europa, Acemoglu y Robinson examinan cómo eventos extraordinarios pueden abrir oportunidades de cambio, pero su efecto depende de la estructura institucional previa.
En Inglaterra, la peste permitió el ascenso de las clases urbanas y la limitación del poder feudal, allanando el camino para la Revolución Industrial. En Europa oriental, la misma coyuntura reforzó estructuras serviles. Otro caso paradigmático lo representan las diferencias en el monopolio comercial con América: Inglaterra liberaliza el mercado y permite el ascenso de una clase mercantil fuerte, mientras España se aferra al monopolio real y refuerza el absolutismo. Con ello, los autores destacan que pequeñas diferencias institucionales pueden generar, a partir de coyunturas críticas, trayectorias completamente divergentes y duraderas.
Capítulo 5: «He visto el futuro, y funciona»: crecimiento bajo instituciones extractivas
Este capítulo examina cómo países bajo regímenes extractivos pueden experimentar crecimiento económico temporal (caso Unión Soviética, Cuba, China bajo Mao) gracias a la centralización y a la capacidad de movilizar recursos5. Sin embargo, el crecimiento de este tipo es limitado y raramente sostenible: la innovación y la destrucción creativa requeridas para el desarrollo a largo plazo se ven bloqueadas por élites que temen perder poder.
El modelo soviético, por ejemplo, logró industrialización y avances tecnológicos en un corto plazo, pero no generó incentivos ni para la productividad personal ni para la innovación fuera de los planes estatales. Finalmente, la falta de libertad económica y de derechos de propiedad terminó colapsando el sistema, mostrando los límites del crecimiento bajo instituciones extractivas.
Capítulo 6: El distanciamiento
Aquí se ilustra cómo las instituciones pueden alejarse cada vez más unas de otras a lo largo del tiempo y por qué algunas naciones, como Venecia, entran en declive a pesar de etapas previas de prosperidad. El caso de Venecia resulta especialmente instructivo: tras una fase de gobierno participativo y dinámico, el cierre del sistema político transformó las instituciones de inclusivas a extractivas, y la ciudad perdió su liderazgo económico y cultural mundial. Paralelamente, Inglaterra avanza hacia el pluralismo político y la competencia, consolidando instituciones inclusivas.
Los autores demuestran que la senda institucional puede involucionar, y que el éxito pasado no garantiza el éxito futuro si las élites cierran el sistema en defensa de sus privilegios.
Capítulo 7: El punto de inflexión
La Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra se presenta como ejemplo de un punto de inflexión institucional. Esta revolución consolidó el Parlamento, limitó el poder real y permitió el surgimiento de instituciones políticas inclusivas, que a su vez propiciaron instituciones económicas abiertas y el nacimiento de la Revolución Industrial.
Los autores analizan cómo la combinación de cambios institucionales, lucha de clases, avance del Estado de derecho y surgimiento de una sociedad civil activa permitieron a Inglaterra liderar la primera ola de crecimiento sostenido. Resaltan la destrucción creativa —el proceso por el cual las innovaciones eliminan estructuras económicas obsoletas— y cómo solo instituciones inclusivas pueden soportar y capitalizar este proceso.
Capítulo 8: No en nuestro territorio: obstáculos para el desarrollo
Este capítulo profundiza en los mecanismos mediante los cuales las élites bloquean el desarrollo por temor a perder sus privilegios. Se presentan casos históricos —como la prohibición de la imprenta en el Imperio Otomano, el absolutismo español, el rechazo a innovaciones tecnológicas en Asia— para mostrar cómo el miedo a la destrucción creativa y a la pérdida de control lleva a las élites a cerrar el sistema e impedir el progreso.
Este patrón se repite en sociedades donde instituciones extractivas impiden la llegada de ingresos, inversiones y educación a la mayor parte de la población, afectando la calidad de vida y la sostenibilidad de cualquier tipo de progreso.
Capítulo 9: Cómo revertir el desarrollo
Se revisan los procesos de regresión institucional y económica. Muchos países, después de periodos de desarrollo, sufrieron retrocesos debido a luchas internas y conflictos de élites. Un caso paradigmático es el colonialismo europeo en África, Asia y América Latina, donde instituciones extractivas impuestas por los colonizadores destruyeron los incipientes procesos de desarrollo y generaron estructuras de poder excluyentes y persistentes.
El capítulo también aborda el fenómeno de la economía dual, descrito por Arthur Lewis, y cómo sociedades con sectores modernos y tradicionales perpetúan la pobreza si no se logran reformas institucionales auténticas.
Capítulo 10: La difusión de la prosperidad
Acemoglu y Robinson exploran cómo las instituciones inclusivas se propagan y transforman sociedades, usando Australia y Japón como estudios de caso. Australia pasó, de ser una colonia penal dependiente, a adoptar instituciones democráticas y una economía inclusiva impulsada por la participación ciudadana y la igualdad ante la ley. De manera similar, Japón, tras la Restauración Meiji, implementó reformas institucionales que permitieron un rápido desarrollo.
El capítulo también menciona los procesos de democratización y expansión de derechos en Gran Bretaña y los Estados Unidos, y cómo la presión de la sociedad civil y el fortalecimiento de medios de comunicación libres han sido claves para consolidar los círculos virtuosos institucionales.
Capítulo 11: El círculo virtuoso
Este concepto describe cómo, una vez que un país establece instituciones inclusivas, se desencadena un proceso de retroalimentación positiva: la pluralidad y el Estado de derecho permiten educación, innovación, competencia y desarrollo sostenido. El círculo virtuoso hace difícil (pero no imposible) la reversión hacia instituciones extractivas, ya que las propias instituciones (ejemplo: sufragio universal, división de poderes, prensa libre) introducen mecanismos de protección y corrección ante intentos de retroceso.
La existencia de círculos virtuosos no implica que no existan resistencias ni conflictos; al contrario, muestra que el desarrollo económico inclusivo requiere vigilancia constante y fortalecimiento institucional.
Capítulo 12: El círculo vicioso
En contraste con el círculo virtuoso, el círculo vicioso implica que las instituciones políticas extractivas crean instituciones económicas extractivas que a su vez consolidan el poder de la élite, perpetuando la desigualdad, la corrupción y el subdesarrollo. Países como Sierra Leona, Guatemala, Etiopía, y buena parte de África Subsahariana y América Latina, son presentados como ejemplos de cómo la persistencia de una élite extractiva, la concentración de poder y el clientelismo generan pobreza estructural.
El capítulo destaca cómo romper el círculo vicioso es extremadamente difícil, ya que quienes controlan el poder no tienen incentivos para cambiar el statu quo. Asimismo, la ley de hierro de la oligarquía se traduce en una constante reproducción de élites, aun cuando grupos nuevos ocupen el poder nominal.
Capítulo 13: Por qué fracasan los países hoy en día
Este es un análisis de los fracasos contemporáneos de estados como Zimbabue, Egipto, Sierra Leona, Ucrania, Corea del Norte, Uzbekistán, y Argentina. Se analizan ejemplos modernos de corrupción, clientelismo, represión política, destrucción de incentivos, uso arbitrario de la ley y privatización estatal para beneficio de la élite.
El denominador común en todos estos casos son instituciones políticas y económicas extractivas. Los autores muestran cómo la concentración del poder bloquea o limita reformas necesarias, generando estancamiento, inestabilidad y pobreza, incluso en países con abundantes recursos naturales.
Capítulo 14: Cómo romper el molde
Este capítulo estudia las condiciones poco frecuentes en que países logran escapar del círculo vicioso y establecer rutas hacia la inclusión y el desarrollo. El caso de Botsuana, gracias a su liderazgo tradicional y a decisiones institucionales acertadas, es el ejemplo emblemático de cómo puede crearse una alianza inclusiva en torno al Estado y permitir el desarrollo económico sostenible, incluso en condiciones adversas.
Los autores detallan factores que permiten romper el molde: existencia de coaliciones amplias, suficiente pluralismo político, apoyo internacional, presencia de instituciones inclusivas preexistentes, cambios en la demanda social y aprovechamiento de coyunturas críticas.
Capítulo 15: Claves para comprender la prosperidad y la pobreza
El libro concluye enfatizando que solo las instituciones inclusivas generan un desarrollo económico inclusivo y sostenido. La ayuda externa, la tecnología importada, o los picos de crecimiento bajo regímenes extractivos son insuficientes para el bienestar de largo plazo. Se ratifica que el camino hacia la prosperidad implica reformas profundas, participación ciudadana y vigilancia permanente para evitar involuciones institucionales.
La obra invita a reconsiderar el foco de las políticas de desarrollo, exigiendo atención prioritaria a las reglas del juego, incentivos y distribución del poder político y económico.
Personajes principales:
Si bien el libro es un tratado de teoría institucional y no una obra narrativa de ficción, los autores utilizan nombres clave, tanto históricos como contemporáneos, para concretar y ejemplificar su argumento.
* Daron Acemoglu y James A. Robinson: Autores, economistas e investigadores pioneros en el estudio del vínculo entre instituciones, poder y desarrollo. Su papel como “personajes” es relevante, ya que su propia trayectoria investigadora sirve como hilo conductor de la obra y motor del enfoque institucionalista.
* Nogales, Arizona/Sonora y sus habitantes: Más que individuos concretos, estos espacios urbanos son representaciones vivas del impacto institucional. La comparación entre sus ciudadanos anónimos simboliza el argumento central del diferencial institucional.
* Bill Gates y Carlos Slim: Sirven como casos contrastantes: Bill Gates en EE.UU., gracias a instituciones inclusivas y reguladas, logra innovar y competir en el sector tecnológico mundial; Carlos Slim alcanza su fortuna en México bajo un régimen institucional que tolera posiciones monopólicas, mostrando los límites y riesgos de entornos extractivos.
* Syngman Rhee, Kim Il Sung, Kim Jong Il, Park Chung Hee: Líderes de Corea del Sur y del Norte, representando la bifurcación institucional y sus consecuencias.
* Khama y Seretse Khama: Líderes de Botsuana que ejemplifican el caso exitoso de transformación institucional en África.
* Simón Bolívar, Agustín de Iturbide, Porfirio Díaz: Líderes de independencia latinoamericana y de periodos de transición, ilustrando cómo las revoluciones políticas pueden mantener, en vez de desmontar, instituciones extractivas.
* Shyaam: Dirigente del reino Kuba en el Congo, cuya trayectoria se emplea para mostrar el avance y los límites del crecimiento bajo instituciones extractivas bien centralizadas.
* James Watt, Richard Arkwright, Isambard Kingdom Brunel, Thomas Edison: Grandes inventores de la revolución industrial que sirven de ejemplo para el papel de la destrucción creativa en economías institucionalmente abiertas.
* Lenin, Stalin, Mijaíl Gorbachov: Líderes soviéticos, utilizados para ilustrar los límites del crecimiento bajo órganos estatales extractivos y la imposibilidad de reforma sin democratización y pluralismo.
Otros personajes y grupos como la élite comercial veneciana, los colonizadores españoles y británicos, líderes africanos post-independencia, la “squattocracia” australiana, e incluso actores de actualidad como Robert Mugabe, los Castro o los líderes del Partido Comunista Chino, son empleados para conectar los argumentos históricos con casos contemporáneos, reforzando el alcance global y atemporal de la tesis institucionalista.
Estilo:
El libro adopta un estilo académico-argumentativo pero con vocación divulgativa, cuidando siempre un equilibrio entre profundidad analítica y capacidad de llegar a un público amplio. El lenguaje es claro y directo, alejado de tecnicismos innecesarios, con una estructura lógica simple e intuitiva que facilita la comprensión de conceptos complejos.
Los autores hacen uso de narraciones históricas, estudios de caso y comparación internacional para ilustrar sus tesis, aportando tanto datos empíricos como anécdotas que humanizan su análisis. Recurre a análisis comparativos, círculos explicativos y metáforas —como el “batir de las alas de la mariposa” en física o el círculo virtuoso/vicioso— que hacen de la obra un texto accesible para lectores de distintas disciplinas, desde la economía hasta la sociología, la política o la historia.
Aunque versan principalmente sobre economía, Acemoglu y Robinson otorgan un lugar central al análisis político, jurídico, social y hasta geográfico, con ejemplos de América, Europa, Asia y África. Este enfoque interdisciplinario, junto a la abundancia de ejemplos históricos y actuales, le ha valido reconocimiento por su capacidad de síntesis y elegancia argumentativa.
El tono es contundente y persuasivo, sin dejar de incorporar reflexividad crítica y aceptación de los límites de la teoría, como la dificultad de romper círculos viciosos o las múltiples causas de inercia institucional. Diversos premios Nobel han resaltado la claridad expositiva, la riqueza de datos y la fuerza del argumento como virtudes principales del libro.
Impacto actual del libro
Desde su publicación, ¿Por qué fracasan los países? se ha consolidado como una obra de referencia, tanto en el ámbito académico como en la discusión pública y el diseño de políticas institucionales. Ha sido traducido a varios idiomas y es texto de uso obligado en cursos de economía política, historia económica, desarrollo internacional y ciencias políticas en universidades de todo el mundo.
«Leer es viajar sin moverte, vivir mil vidas en una sola y descubrir mundos que esperan ser explorados.»